Zipper y su padre
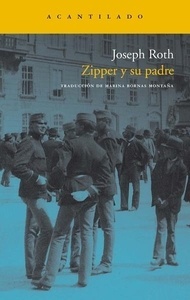
Editorial Acantilado
Colección Narrativa del Acantilado, Número 191
Fecha de edición mayo 2011
Idioma español
Traducción de Bornas Montaña, Marina
EAN 9788415277187
184 páginas
Libro
encuadernado en tapa blanda
Dimensiones 131 mm x 210 mm
Resumen del libro
De las afueras de una Viena de principios del siglo xx a las colinas de Hollywood, en Zipper y su padre (1928), novela que el autor presentó como una crónica , se dibujan las frustradas ambiciones de toda una generación que, durante una época convulsa en todos los ámbitos, no hizo más que añorar lo que hubiera podido llegar a ser. Bella descripción de una amistad de la infancia que perdura en el corazón a lo largo de los años, el lector se encontrará ante una amarga historia de ilusiones en la que dos generaciones, en apariencia alejadas, convergen en la desesperación y el fracaso tras la común experiencia de la guerra.
Utilizando unas descripciones magistralmente construidas con el siempre atractivo barniz de la ingenuidad, el análisis psicológico discurre por las páginas del libro con soltura y emoción y no exento de cierta tensión narrativa . Fulgencio Argüelles, El Comercio
Cada página, cada línea, es como la estrofa de un poema, cincelado con el más preciso dominio del ritmo y de la melodía . Stefan Zweig
PRIMERAS PÁGINAS. Yo no tenía padre. Es decir, nunca conocí a mi padre. En cambio, mi amigo Zipper sí lo tenía. Aquello le otorgaba un prestigio especial, como si tuviera un papagayo o un san bernardo. Cuando Arnold decía: Mañana mi padre me llevará al cerro de Kobenzl , yo también deseaba tener un padre a quien poder coger de la mano e imitar su firma, y de quien recibir reprimendas, castigos, elogios y azotes. A veces quería pedirle a mi madre que volviera a casarse, porque con un padrastro ya me habría conformado. Sin embargo, las circunstancias no lo permitieron.
El joven Zipper siempre presumía de padre: que si le había comprado aquello, que si le había prohibido lo otro, que si le había prometido eso, que si le había denegado otra cosa. Su padre era quien iba a hablar con el maestro, contrataba a un profesor particular, le compraba a Arnold un reloj para su confirmación y le amueblaba una habitación para él solo. Todo lo que hacía su padre parecía acomodarse a la voluntad de Arnold, incluso cuando se trataba de algo que lo perjudicaba. El padre era un espíritu poderoso y al mismo tiempo servicial.
De vez en cuando me encontraba al padre de Arnold. Durante un cuarto de hora me trataba como si fuera su propio hijo. Me decía, por ejemplo: Abróchate el cuello de la chaqueta, que sopla viento del noroeste y te dolerá la garganta , o: Déjame ver esa mano. Te has hecho daño, iremos a la farmacia a comprarte una pomada , o: Dile a tu madre que te lleve al barbero. En verano no se lleva el pelo tan largo , o: ¿Ya sabes nadar? ¡Todos los jóvenes deben aprender! . En aquellos momentos, era como si mi amigo me hubiera prestado a su padre. Por eso le estaba tan agradecido, aunque al mismo tiempo me sentía angustiado porque sabía que tendría que devolvérselo, del mismo modo que tenía que devolverle su Robinson Crusoe. Al fin y al cabo, lo prestado no te pertenece. A veces, por lo menos, podía apropiarme del padre de Arnold durante largos ratos, aunque tuviera que compartirlo con él. En ocasiones especiales íbamos los tres juntos: subíamos hasta lo alto de alguna torre importante, visitábamos exposiciones de animales y exhibiciones de criaturas deformes y enanos, asistíamos a funciones de títeres de cerámica o presenciábamos la carrera del atleta que recorría toda la Lastenstrasse en diez minutos. Zipper afirmaba que, en realidad, eran once minutos y cuarenta y cinco segundos. Era muy meticuloso en cuestiones de tiempo. Tenía un gran reloj dorado con tapa que, según mi amigo, funcionaba como un cronómetro. La esfera era de esmalte violeta. Los números romanos, de color negro, tenían un ribete dorado. Un discreto resorte casi invisible junto a la manija hacía funcionar el timbre, y una delicada campanilla plateada sonaba nítidamente cada cuarto y cada hora.
Este reloj decía el padre de Zipper podría utilizarlo incluso un ciego, aunque debería imaginarse los minutos. Nunca he tenido que llevarlo al relojero añadía . Lleva cuarenta y un años funcionando día y noche. Lo conseguí una vez en Montecarlo, en circunstancias insólitas.
Aquellas circunstancias insólitas nos dieron mucho que pensar a mí y al joven Zipper. Aquel padre con quien salíamos a plena luz del día era un hombre como cualquier otro, con su redondeado sombrero negro y su bastón de puño de marfil que también debía de tener su propia historia , pero cierto día había vivido un hecho insólito, ni más ni menos que en Montecarlo. Observábamos a Zipper padre con un profundo respeto mientras comparaba el reloj astronómico del observatorio con el suyo, constataba la posición del sol al mediodía y comprobaba los cronómetros eléctricos de la ciudad. A veces, cuando estaba sentado a la mesa y todos los demás comían en silencio, abría la tapa del reloj y dejaba a los comensales intrigados con aquel misterioso chasquido.
Al padre de Zipper le encantaban las sorpresas. Solía utilizar objetos de broma, como cajas de cerillas falsas de donde surgían ratoncitos, cigarrillos que estallaban y pequeños globos que se deslizaban bajo el fino mantel, que parecía movido por un fantasma. Se distraía con un amplio abanico de trivialidades que los adultos solían despreciar, pero también le interesaban las cosas importantes, como la geografía, la historia y las ciencias naturales. Aunque no prestara mucha atención a las lenguas antiguas, consideraba las modernas muy importantes.
Hoy en día decía , todos los jóvenes deberían estudiar inglés y francés. Si mi juventud no hubiera sido tan complicada, ahora yo sería políglota. El latín me parece bastante útil, sobre todo para alguien que quiera estudiar medicina o farmacia. Pero ¿el griego? ¡Una lengua muerta! No hace falta saber griego para leer a Homero, basta con una traducción. Además, los filósofos griegos ya están pasados de moda. A mí me habría gustado que Arnold fuera al instituto de enseñanza media. Pero su madre ¡Y encima dice que quiere a su hijo! ¿Qué clase de amor le demuestra obligándolo a estudiar gramática griega?
Ésa no era la única divergencia de opiniones que había entre Zipper padre y su mujer. Ella respetaba a los maestros, a los curas, a la corte y a los generales. En cambio, él se negaba a aceptar las verdades eternas, era un rebelde y un racionalista. Sólo admiraba a los genios, a Goethe, a Federico el Grande y a Napoleón, así como a ciertos inventores, a los expedicionarios del Polo Norte y, por encima de todos, a Edison. Sentía respeto por la ciencia y sus discípulos, pero sólo por aquellos que le quedaban muy lejos, ya fuera geográficamente hablando o bien porque ya estaban muertos. Su respeto por la medicina era tan profundo como su desconfianza hacia los médicos. Aseguraba que nunca había estado enfermo. Del mismo modo que su reloj jamás había pasado por las manos de un relojero, él nunca había necesitado un médico. A pesar de todo, de vez en cuando se encontraba en un estado al que él llamaba necesidad de reposo . Entonces explicaba que, a veces, la gente sana sin dejar de serlo sentía la esporádica necesidad de descansar e incluso de tener fiebre. Tenía varios métodos para medir la temperatura. Nadie era tan bueno como él a la hora de bajar el mercurio del termómetro. Sus métodos de curación eran singulares y no tenían precedentes en el mundo de la medicina. Aunque podía parecer supersticioso, no lo era porque las supersticiones contradecían su único principio: la fe en la razón. Cuando le dolía la cabeza, comía cebollas, se cubría las heridas con telarañas y combatía la gota poniendo los pies en remojo.
II
La familia Zipper vivía en un modesto barrio de clase media donde las casas constaban de pequeñas habitaciones, finas paredes y ornamentos inútiles.
En casa de los Zipper había una sala excepcionalmente lujosa, situada detrás del dormitorio principal. También se podía acceder a ella desde el pasillo, pero la puerta estaba siempre cerrada. Sólo se abría una vez al año, por Pascua, cuando el hermano de Zipper padre venía de visita desde Brasil. Al joven Zipper y a mí nos dejaban entrar en la lujosa habitación, a la que llamaban salón , los domingos por la tarde, tras haber prometido que nos portaríamos bien y que no romperíamos nada. Y es que allí dentro había una auténtica colección de objetos frágiles. Recuerdo una escribanía que consistía en un tintero de cristal celeste con la tapa plateada, una pequeña salvadera para la arena secante del mismo color y un portaplumas de cristal azul marino. El conjunto estaba encima de la cómoda, entre unas pesadas copas de color rubí, unas tazas plateadas y unos cubiertos para postre de alpaca. En las copas, siempre cubiertas por una fina capa de polvo, había botones de nácar y anillos infantiles de plata, agujas de corbata y alfileteros de madera, broches con cristales de falsos brillantes y unas lentejuelas negras que se habían desprendido del vestido de gala de la señora Zipper y que ella guardaba para volver a coserlas. El salón siempre estaba en penumbra. Las gruesas cortinas rojas apenas permitían la entrada de la luz. Sólo de vez en cuando algún rayo de sol encontraba una estrecha grieta por donde abrirse paso e iluminaba una fina columna cenicienta de polvo entre la ventana y la mesa redonda. Los armarios permanentemente cerrados desprendían un fuerte olor a naftalina. La pesada humedad que reinaba en la estancia recordaba los campos otoñales, el día de Todos los Santos y el olor a incienso de las frías capillas. En las paredes había retratos de los abuelos y los padres de la señora Zipper. Su marido no tenía ningún cuadro de sus antepasados, porque provenía de una familia humilde poco amante de los retratos. No obstante, Zipper parecía querer convertirse en el antecesor de una familia respetable. Se hacía fotografiar y colgaba ampliaciones de sus retratos en las paredes del salón. En una de las fotografías salía el señor Zipper, con su sombrero y su bastón, sentado en el banco de un parque y rodeado de flores de jazmín. En otro retrato aparecía en el escritorio leyendo un voluminoso libro. A la derecha había un cuadro que mostraba al señor Zipper con uniforme de sargento de infantería. A la izquierda, el señor Zipper aparecía con sombrero de copa y guantes blancos, como si acabara de volver de una boda o de un entierro. En otra fotografía era un joven novio que llevaba en la mano un ramo de flores con su envoltorio, mientras que en otro retrato aparecía como padre responsable, con Arnold, su hijo pequeño, sentado en el regazo.
El joven Zipper salía aún en más retratos que su padre. Arnold cuando tenía seis meses, sonriente y desnudo encima de una piel de oso; Arnold con un año recién cumplido en brazos de su madre; Arnold a los cuatro años con sus primeros pantalones largos; Arnold a los seis años con su primera mochila, de la que colgaban un pizarrín y un borrador; Arnold cuando tenía siete años con sus primeras notas; Arnold a los ocho años, sentado con las piernas cruzadas a los pies del maestro y rodeado de sus compañeros de clase; Arnold enfundado en el traje típico español y montando en bicicleta; vestido de pequeño jinete en el hipódromo y haciendo de chófer en un parque de atracciones; Arnold montado en un asno y encima de un pescante; Arnold frente al piano y con el violín; Arnold sujetando un arco y unas flechas y Arnold con un sable; Arnold disfrazado de dragoncito y de marinerito; Arnold a todas las edades, con todos los disfraces, en todos los escenarios; Arnold, Arnold, Arnold
¿Por qué no había ninguna fotografía del hermano mayor de Arnold, al que llamaban Cäsar?, me preguntaba yo. Le pusieron el nombre por el hermano de su madre, que había muerto joven. Al parecer, para el muchacho aquel nombre era una losa que le imponía obligaciones para las que no había nacido. Tenía que ser un genio o un fracasado. ¿Quién podía ser capaz de dar alegrías a sus padres con un nombre así?
¡No! Él no les proporcionaba motivos de alegría, por lo menos al padre. Cäsar casi nunca estaba en casa. Se dedicaba a vagabundear por las calles. Podías encontrarlo en la entrada del circo Cavalli, frente a un cine cualquiera de los suburbios o en una callejuela repleta de burdeles. Tenía catorce años. Recuerdo claramente su cara hosca y roja de facciones desmañadas que parecían garabatos, su frente estrecha surcada de arrugas que aparentaban falsas preocupaciones, el curioso contraste entre la mueca incrédula de su boca, cuya forma recordaba la de una triste hoz desgastada, y sus claros ojos verdes, que brillaban con un fulgor salvaje e intenso. A los quince años se acostaba con todas las criadas del vecindario, una barba negra brotaba de todos los poros de su cara y sus cejas se unían encima de la nariz. No quería estudiar. Zipper padre lo sacó del instituto de enseñanza media y lo metió en la escuela secundaria inferior, donde se peleó con un compañero, le rompió la nariz y abofeteó al profesor que intentó separarlos. Entonces su padre lo sacó de la escuela y lo metió en una academia de formación. Allí había muchos como él, y los profesores se lo pensaban dos veces antes de atizar a sus alumnos. Cäsar Zipper pasó por allí sin pena ni gloria. Repitió todos los cursos, pero no le sirvió de nada. Cuando abandonó la academia, apenas sabía leer y escribir.
Era como si Cäsar no perteneciera a la familia Zipper. Era casi imposible encontrarlo en casa, sólo estaba a la hora de comer. Entonces se sentaba en un extremo de la mesa, de espaldas a la puerta que daba a la cocina y enfrente de su padre, quien entre plato y plato lanzaba miradas cargadas de ira y de desdén al hijo descarriado. Cäsar lo ignoraba. Mantenía la mirada fija en el plato, refunfuñaba en voz baja, golpeteaba el suelo con los talones, tamborileaba en la silla y sabía que su padre estaba cada vez más furioso. Casi parecía disfrutar al percibir la irritación que hervía en su progenitor. Zipper padre se controlaba hasta que llegaba el postre, que nunca le gustaba. Entonces montaba en cólera y le arrojaba el salero a Cäsar, quien ya llevaba rato esperándolo y lo atrapaba con un movimiento hábil para volver a depositarlo encima de la mesa. A continuación se oía el ruido de una silla arrastrándose por el suelo y Zipper padre se levantaba. Se quedaba de pie, encorvado, con la servilleta en la mano izquierda y la derecha detrás de la espalda, buscando el respaldo de la silla. Su mano tanteaba en el aire durante unos momentos. Todavía recuerdo con claridad aquella mano derecha que parecía un animal, una araña peluda que quería alcanzar a tientas una presa escurridiza, aquella mano espantosa, aún más terrible que la cara del viejo Zipper, demasiado inofensiva para dar miedo ni por un instante.
Cäsar aprovechaba aquellos segundos para abrir con la mano izquierda la puerta que daba a la cocina, de donde llegaba el ruido de las cacerolas y el olor a comida y se oía a la señora Zipper sollozando y sonándose. Con la mano izquierda en el pomo de la puerta y la derecha frente a él a modo de escudo, Cäsar le sacaba una lengua larga y roja a su padre. Era una lengua obscena e impúdica que desgarraba la blancura de su piel. Se extendía hacia el padre como una herida o una llama, acompañada de un lóbrego gruñido que surgía de las entrañas de Cäsar como un terremoto. Acto seguido, se esfumaba.
Aquella escena se repetía unas cuantas veces por semana, siempre que Zipper padre me invitaba a comer. Arnold se la sabía de memoria y ya no mostraba ningún interés por los acontecimientos. Capeaba el temporal con una alegría insólita, incluso a veces intentaba ocultar sin éxito una pérfida sonrisa en el curso de la tormenta que se desencadenaba entre su padre y su hermano, una corta batalla sin palabras acompañada sólo de pavorosos gestos y sonidos impropios del ser humano. No recuerdo haber visto ni una sola vez que Cäsar o Zipper padre se acabaran el postre. Siempre dejaban restos de comida en el plato, escombros del temporal.
Pero del mismo modo que después de la tormenta siempre viene la calma, Zipper padre empezaba a bromear tan pronto el hijo desnaturalizado había desaparecido. Frente a él todavía quedaban los restos de la comida interrumpida, pero no parecía verlos. Nos preguntaba qué teníamos pensado hacer aquella tarde, si ya habíamos terminado los deberes, si habíamos visto el nuevo tiovivo que un italiano había montado la semana anterior junto a los muchos que ya había, si sabíamos que el guiñol de Andreas estrenaba función o si habíamos leído en el periódico que aquel año las vacaciones de verano no empezarían a fines de junio como de costumbre, sino a mediados de mes.
Como ya he mencionado antes, ésas eran las preocupaciones de Zipper padre. De vez en cuando se dirigía al armario, lo abría lentamente como si fuera un altar y sacaba la funda negra del violín, que parecía un féretro. Allí, junto al violín, yacían enterradas la juventud y las esperanzas de Zipper padre. Antaño quiso ser músico, y estuvo a punto de conseguirlo. Como él mismo aseguraba, tenía un oído extraordinario , y un buen día había empezado a tocar sin profesor, sin partituras y sin conocimientos básicos, bendecido por un don . A partir de entonces tocaba todo lo que oía. Tocaba minuetos y valses. Asistía a todas las nuevas operetas y, al día siguiente, tocaba de oído las piezas más famosas. Por entonces sólo era capaz de tocar una única pieza, titulada ¿Sabes, madrecita ? Era una canción que apenas conmovía a Zipper padre, mientras que a mí me dejaba al borde del llanto. En él se producía el efecto contrario: cuanto más embeleso, melancolía y excitación reflejaba su rostro, más animado se sentía por dentro. Arrastraba las notas hasta el infinito, las estiraba como si fueran de goma, su violín se lamentaba, gimoteaba y lloraba sin ton ni son, y él adornaba con trémolos las notas que le apetecían. Yo sentía escalofríos recorriéndome la espalda, mientras que el padre de Zipper demostraba su excelente estado de ánimo marcando alegremente el compás con el pie, haciendo pausas retóricas que no existían y lanzando miradas autocomplacientes a su alrededor, como un artista ovacionado por unos aplausos y vítores lejanos que sólo él podía oír.
En cualquier caso, de todas las representaciones del arte, manifestaciones espirituales y formas de vida existentes, la música era la que más respetaba Zipper padre. La música suplía su falta de fe en Dios. Quizás también reemplazaba el amor que nunca disfrutó y la suerte que se le escapó. Así pues, no es de extrañar que quisiera que por lo menos uno de sus hijos fuera músico. No sin cierta esperanza se había dado cuenta de que Cäsar estudiaba de mala gana y con dificultades y de que tenía tendencia a rechazar los libros; no era precisamente una lumbrera. Ajá pensó Zipper padre , ¡él será el músico! . Cäsar Zipper era un nombre que parecía hecho a medida para un artista. Cäsar sería el virtuoso, ¡y Arnold el erudito! No obstante, resultó que Cäsar tampoco hizo progresos en la música. Así, después de tres años de carísimas lecciones impartidas por los mejores profesores de la ciudad, sólo había aprendido a rascar la escala musical.
¡Ni siquiera sabe tocar un vals! se lamentaba su padre . No todo el mundo tiene madera de artista, pero por lo menos debería ser capaz de tocar en sociedad cuando la gente quiera bailar. Un hombre joven debe mostrarse complaciente y ganarse el aprecio de los demás.
Pero Cäsar no se ganó el aprecio de nadie.
Un día, Zipper padre regresó de su paseo matutino diario una hora antes de lo acostumbrado. ¿Qué le habría ocurrido? Era un radiante día de primavera, se acercaba la Pascua, la familia esperaba la llegada del hermano de Brasil y la casa se encontraba bajo el estado de alegre excitación que provocan los gastos imprevistos, la presencia de una lavandera y la espera de un invitado. El sol brillaba y los gorriones revoloteaban. A pesar de todo, Zipper padre atravesó toda la casa, cabizbajo y con paso firme, una habitación tras otra. ¿Qué le pasaba?
Durante el paseo se había encontrado al profesor de música de Cäsar, quien lo había puesto al corriente de que el miserable de su hijo llevaba meses sin asistir a clase, y de que probablemente había malgastado los honorarios para el profesor que su padre le daba todos los meses. Cuando Cäsar llegó a casa sin sospechar nada, su padre le arrebató el violín y, sin decir palabra, lo levantó y lo destrozó hundiéndolo en el sólido cráneo de su hijo.
A continuación, Zipper padre recogió cuidadosamente los restos de violín esparcidos por el suelo, los ató con una cuerda resistente y los metió en una bolsa.
¡Conservaré este violín roto hasta el día de mi muerte! juró, y lo depositó en la caja de seguridad a prueba de incendios de Eisner x{0026} Co. junto a la póliza del seguro y el libro de familia.
Biografía del autor
Joseph Roth nació en la provincia austríaca de Galitzia en 1894, de padres judíos. Estudió literatura y filosofía en Lemberg y en Viena. Tras servir en la Primera Guerra Mundial, trabajó como periodista, alcanzó un notable éxito con su escritura, y es considerado uno de los grandes autores en lengua alemana. Murió exiliado en París en 1939.








