Testimonio en la montaña
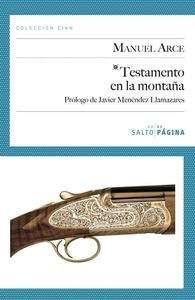
Resumen del libro
Tras enriquecerse en América y regresar al pueblo de su infancia, Nando Porrúa verá su tranquila vida perturbada por la presencia de Enzo y El Bayona, dos maquis junto a los que descubrirá que todo lo que creía seguro resulta incierto. Ésta es la crónica de su secuestro, así como de su despertar a algunas verdades terribles.
Con una prosa de extraordinaria belleza en su sencillez, Manuel Arce supo combinar en esta novela las preocupaciones sociales de su tiempo con una profunda mirada a las inquietudes existenciales de sus personajes. Una obra de extraordinaria calidad literaria sobre un tema aún tan vigente como la recuperación de la memoria histórica.
MANUEL ARCE nació en 1928 en la estación de ferrocarril de San Roque del Acebal, Llanes (Asturias), donde vivió con su abuela materna hasta enero de 1936, cuando se trasladó a Santander. Su primer poemario, Llamada, se publicó en 1948, el mismo año en que fundaría la revista La Isla de los Ratones-, y desde entonces desplegará una intensa actividad en muy diversos ámbitos culturales. Su obra narrativa comprende títulos como Pintado sobre el vacío (Destino, 1958), La tentación de vivir (Destino, 1961), Anzuelos para la lubina (Destino, 1962), Oficio de muchachos (Seix y Barral, 1963) o El precio de la derrota (Plaza y Janés, 1970). Su primera novela, Testamento en la montaña (Destino, 1956) fue llevada al cine por Antonio Isasi-Isasmendi; también basada en ella se realizó realizó una serie televisiva de tres capítulos bajo la dirección de Alfredo Muñiz. En 2010 publica Los papeles de una vida recobrada, editado por Valnera, un libro de casi mil quinientas páginas en el que se recoge prácticamente toda la vida cultural del siglo xx español.
I
Llevábamos una hora caminando.
-¿Qué te parece este lugar? -dijo Enzo.
Yo eché una ojeada en derredor. Crecían muy cerca unos arandaneros. El césped era breve, pero estaba muy verde, como si por los alrededores el agua de algún manantial le empapase la raíz. El sol era más llevadero en un lugar semejante.
Alcé los hombros.
Enzo no había esperado la respuesta. Se hallaba sentado sobre una piedra y liaba un cigarro. El Bayona se quedó a su lado.
-Siéntate -ordenó El Bayona.
No hice ningún caso.
El Bayona me miraba hostilmente. Desde el primer momento había comprendido que no le era nada simpático. Procuré fijarme en los alrededores. Me será útil conocer el camino si logro escapar , pensé.
-Es mejor que te sientes -advirtió Enzo-. Queda un buen trecho hasta El Palacio. -Y miró picarescamente a El Bayona.
Le miré a los ojos abiertamente y le dije que no estaba cansado.
-Presume de músculo -se chanceó El Bayona.
Enzo lanzó una carcajada. Después se volvió a su compañero.
Dijo:
-Tienes poca personalidad -tornó hacia mí su cabeza-. ¿Qué dices tú, eh?
-No estoy cansado -repetí.
El Bayona me miró con matrería. El Bayona tenía un enorme pescuezo. Un pescuezo que de pronto me recordó al del toro de don Juan. Era velludo el pecho de El Bayona. El vello le subía hasta aquel enorme pescuezo y también asomaba entre botón y botón de la camisa.
El Bayona comenzó a reír de pronto. Lanzaba fuertes carcajadas cara al cielo. Su risa se me antojó siniestra y me entró miedo. Aún no sabía lo que querían de mí. La ascensión hasta aquel lugar había sido silenciosa.
No es posible que vayan a matarme , pensé.
El Bayona dejó de reír de golpe y dijo:
-¡Diablos, me hubiera gustado ser maestro de escuela como tú! -guiñó un ojo a su compañero-. Los maestros de escuela saben mandar de lo lindo.
Enzo le veía reír mientras decía aquello; le miraba fijamente. Yo comprendí que no le gustaba nada lo que El Bayona decía. Pero El Bayona no se dio por enterado. Se volvió a mí.
-¡Siéntate! -masculló.
Yo obedecí fastidiado. Conocía a tipos como él. Sabía que era capaz de abofetearme. En América conocí tipos semejantes.
-¿Qué te parece, Enzo? -y rio.
El sol martilleaba en las mismas sienes.
Los dos se miraban. Enzo reía también. Debía parecerles muy graciosa mi situación. El Bayona se enjugaba con el pañuelo el sudor del cuello y miraba inquisitivo a su compañero. Enzo asentía con la cabeza y sonreía más con los ojos que con la boca. Enzo tenía los ojos de un azul claro. Era rubio y sus ojos parecían, a veces, los de un niño.
Miré el reloj, por hacer algo, y vi que era la una. Es posible que en este momento ya hayan notado mi falta , pensé. Pero no podía ser: acostumbraba a pasear todas las mañanas hasta cerca de las dos.
Enzo y El Bayona se habían cubierto la cabeza con las chaquetas. Yo les imité. El sol caía vertical y los riscos que nos rodeaban resplandecían como la cal viva. Si se les miraba, casi cegaban. No corría ni un soplo de aire, ni una sola brizna de viento.
-¿Qué piensan hacer conmigo?
Enzo me miró con sus ojos azules muy fijamente. El Bayona me miró inquieto, y después a Enzo y de nuevo a mí, pero divertido.
-Tienes una mujer que es una real hembra -opinó Enzo. Luego dijo-: ¿Te quiere?
El Bayona me seguía mirando socarronamente. Era molesto sentirse observado de aquel modo y no poder hacer otra cosa que pasarse la mano por los cabellos, bajo la chaqueta, y hallarlos abrasados. Me restregué el sudor de la frente.
-Sí -respondí débilmente. Y noté como se me vino la sangre a las mejillas con ímpetu de bofetada. Me sentía confuso.
Enzo y el Bayona cambiaron una rápida mirada. Fue entonces cuando comprendí que hice mal respondiendo a la pregunta. ¡Ningún hombre hubiera contestado a aquel insulto! Yo había adivinado el insulto en la manera que Enzo tuvo de pregun tarme. ¿Qué era lo que sabían de Ángeles? Me hice la pre gunta muchas veces antes que Enzo hablase de nuevo.
-Es lo mejor que puede pasar. -Enzo tenía puesta la mirada en los arandaneros. Dijo aquello como queriendo espantar un temor. Añadió luego-: Es mejor que no sea verdad cuanto dicen. ¡El trabajo resultaría inútil, o por lo menos embrollado! -Y sopló entre su camisa, pecho abajo.
Enzo tenía un pecho sonrosado, como el de un muchacho: sin vello de ninguna clase.
Zumbaban por allí dos moscardones metálicos, ronroneantes y pesados. Me sentía cada vez más sofocado. Enjugué mi frente y mi cuello con el pañuelo y al mover los brazos era agradable sentir en las axilas la fría humedad de la transpiración.
Pensé en Ángeles. Pensé que sin duda estaría en casa. De seguro ha regresado del río , me dije. Y me contrarió pensar que ella siguiese empeñada en bañarse en el río cada mañana. Me pareció estar viendo aquel remanso del río, más arriba de la presa del molino, cerca de los cañaverales, y casi no podía creer que me hallaba tan lejos, en pleno monte... Hora y media antes yo paseaba bajo los arces, un poco alejado del lugar donde ella se zambullía; donde acostumbraba a zambullirse. Paseaba por la ribera, bajo la sombra, pensando precisamente cuánto me disgustaba que sus baños sirviesen de comidilla a los vecinos. Maquinaba cómo me las arreglaría para demostrarle de qué manera tan fácil podían espiarla mientras se desnudaba... Y sufría calladamente en medio de aquel silencio que me rodeaba. Yo sabía que en más de una ocasión la habían visto desde las cañaveras. En la tasca de Antonino se divertían con estas cosas. Yo estaba seguro. Todo el pueblo sabía que en los días calurosos del verano, Ángeles iba al río y se bañaba tan desnuda como vino al mundo. Meditaba en todo ello, cuando Enzo apareció caminando cachazudamente entre los árboles. Lo primero que pensé fue que era un segador a jornal. Cuando llegó a mi altura se detuvo. Tenía entre los labios un cigarro sin encender. Entonces distinguí a El Bayona, que avanzaba por el senderillo. Enzo se paró frente a mí y señaló la punta de su cigarrillo.
-¿Puede darme lumbre?
Yo eché mano al encendedor.
Él dijo entonces:
-Es usted Porrúa, ¿verdad?
Le puse la llamita bajo la punta y él dio un par de chupadas. Yo afirmé con la cabeza.
-¿Por qué? -dije.
Y él respondió entonces:
-Tiene que venir con nosotros.
Le vi hacer una seña a El Bayona. Luego añadió:
-No me gustaría llevarle a la fuerza. Y miró hacia abajo. Y cuando le seguí la mirada comprobé que era el cañón de una pistola lo que asomaba por un roto del bolsillo de su chaqueta.
A todo esto El Bayona se había puesto a mi espalda, muy cerca.
-¿Qué quiere decir? -pregunté, pretendiendo darme tiempo para pensar.
-Nada. Ya he dicho lo que quería decir.
Y El Bayona me dio un empujoncillo en la espalda. Enzo añadió luego:
-No tenga miedo: puede caminar con tranquilidad.
El Bayona me empujó nuevamente. Comenzamos a andar. El sol entraba por entre las ramas de los arces y trenzaba sobre la hierba dibujos movibles y delicados. Las aguas del río se deslizaban silenciosas, ajenas. Nada había de extraño mientras avanzábamos por la ribera. Lo único extraño en aquel paisaje culebreado por la brisa éramos nosotros tres; era nuestro silencio humano, pretendido.
Me obligaron a caminar por unas rastrojeras. Después atravesamos un prado recién segado. La hierba se cocía al sol. Sudaba, y el aire denso y sofocante estaba lleno de un vaho oloroso. El tomillo se esparcía penetrante al transpirar la savia por sus tallos. Me detuve varias veces, sin premeditación. Simplemente para saber lo que ellos me dirían. Cada vez que me detenía El Bayona me daba un empujoncito. No hacía más. Una de las veces, después de aquel empujoncito de El Bayona, fue Enzo y me dijo:
-Es mejor que siga andando. No se arrepentirá si lo hace.
Yo obedecí. Pero cuando llegamos a la falda del monte me volví rápidamente. Se quedaron sorprendidos y se miraron. Más tarde comprendí que acaso pude aprovechar entonces la ocasión y huir, escapar. No lo hice, sin embargo. Me limité a decir:
-No daré un paso más si no me dicen quiénes son y lo que pretenden.
El Bayona miró a Enzo y sonrieron los dos.
-¿Para qué quiere saberlo? -dijo Enzo.
-Es lo menos que puedo preguntar, me parece.
-¿Se lo decimos? -preguntó a su compañero. Y El Bayona rio.
-Díselo tú; a mí me da vergüenza -e hizo un gesto y lanzó una carcajada. Estuvieron carcajeando los dos a mis narices. Todavía conteniendo la risa, fue Enzo y dijo:
-De seguro ha oído hablar de nosotros.
Luego señaló a El Bayona y me dijo su nombre., después el suyo. Confieso que no esperaba nada semejante. No sé por qué no caí desde el primer momento en quiénes podían ser. Efectivamente, les había oído nombrar. Sabía que les buscaban; sabía que la Guardia Civil les seguía los pasos. Mas no llegué a pensar aún que se trataba de un secuestro. Debí quedarme boquiabierto.
-Se pierde tiempo con estas cosas. Puede seguir andando si no le molesta -ordenó Enzo.
No me moví del sitio. Pareció sorprenderles un poco mi resistencia. Se miraron. El Bayona se había quitado la chaqueta y la llevaba ovillada bajo el brazo. Entonces El Bayona posó su chaqueta en el suelo, sobre el césped ralo y ennegrecido. Cuando se incorporó preguntó a su compañero con naturalidad:
-¿Le pego?
Yo me eché un poco hacia atrás. El Bayona se sobaba los puños.
-No hará falta. Vamos a portarnos como camaradas. Sería una tontería. Él se va a venir con nosotros y vamos a portarnos como si fuéramos sus amigos. ¿Qué le parece?
El Bayona no parecía muy satisfecho. Yo comprendí que así iba a ser en efecto, e inicié de nuevo la marcha.
El sol llegaba desde aquel momento libre de arbolado, al descubierto. Ni un solo matorral crecía junto a la escarpadura que bordeaba al sendero. La arena del caminillo era blanca, cegadora. A veces me retorcía el pie.
A mis espaldas dijo de pronto Enzo:
-Puede detenerse cuando se canse.
Pero yo seguí andando todo el tiempo. Un poco más arriba dijo:
-Otra cosa: sería peligroso que intentara dar media vuelta y echase a correr monte abajo... Cuesta más que subir. Me parece que lo mejor es advertir estas cosas a los amigos como usted -rio-. Bueno; es mejor que nos tuteemos. Es menos engorroso... Ya sabes mi nombre: Lorenzo. Pero puedes llamarme Enzo. Es como me llaman mis íntimos y también las gentes de por ahí.
El Bayona comenzó a reír a carcajadas. Fue de esta forma como me enteré de que a Lorenzo sus íntimos eran los que le abreviaban el nombre. Apreté los dientes con rabia. El Bayona seguía riendo; sin duda lloraba de risa, puesto que Enzo le dijo que parecía venir de la romería.
La ascensión comenzaba a ser más difícil. Había trechos que tenía que ayudarme con las manos. El sol seguía azotando despiadadamente. Cada paso era mayor el sofoco. Yo me lastimaba las manos y las rodillas. Hacía ya tiempo que habíamos abandonado el senderillo arenoso. Subíamos a través. Yo iba pensando en Ángeles; iba pensando que en aquel momento ella estaría bañándose en el río. Un sudor pegajoso me caía por la frente abajo. También había empapado las mangas de mi ca misa. Sin duda, Ángeles se estará bañando en este momento y alguien la espía tranquilamente desde los cañaverales de la orilla , pensé. E imaginaba que la verían salir del agua y que le pasarían los ojos por el cuerpo perlado de agua dulce; por su cuerpo húmedo y fresco. Serán sin duda unos ojos enfebre cidos, resecos, que se posarán sobre ella como una lengua... El sol me agotaba. Comenzaba a sentir sed. Me mojé los labios restregando el sudor de la cara. Me sentía desfallecer con la caminata. Las sienes me golpeaban. Y el corazón me golpeaba en la boca. Parecía que iba a morderlo en cualquier momento...
Al fin dimos cima a unos riscos. En la otra vertiente había una hondonada con hierba muy verde. Hierba verde y arandaneros. Fue entonces cuando Enzo se adelantó un poco y me preguntó que qué me parecía aquel lugar...
Frente a mí, Enzo y El Bayona daban las últimas chupadas a sus cigarros. Los arándanos eran una pizca mayores que los que se encontraban en los bosques y en los prados del valle. Pensé cuánto me gustaban de niño los arándanos y las veces que Antonino y yo íbamos al bosque a comerlos. Yo aún no sabía nada de América. ¡Qué raro me parecía recordarlo! ¡Hacía tanto tiempo que no había probado uno de aquellos frutitos rojos! Casi me había olvidado de que existiesen.
¿Y Antonino?, ¿habrá seguido Antonino comiendo arán danos alguna vez, igual que cuando éramos chicos? , pensé. Y de tenerlo allí, de estar Antonino en aquel momento con nosotros, sin duda que era lo que le hubiese preguntado.








