Logaritmo
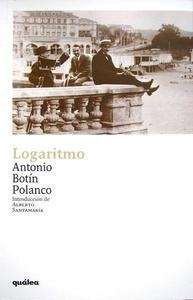
Editorial Quálea
Colección Cláiscos de la Literatura Española, Número 1
Lugar de edición
Torrelavega, España
Fecha de edición mayo 2009
Idioma español
Prologuista Santamaría, Alberto
EAN 9788493690922
232 páginas
Libro
encuadernado en tapa blanda
Dimensiones 14 mm x 22 mm
Resumen del libro
Publicada originalmente en 1933, Logaritmo supuso el reconocimiento definitivo para su autor en el espacio de la vanguardia española de la década de los treinta. Considerada por la crítica como la mejor de sus novelas, sintetiza mejor que ninguna otra obra de Antonio Botín Polanco las teorías y enseñanzas literarias de sus dos grandes amigos y compañeros de tertulia: Ramón Gómez de la Serna y José Ortega y Gasset. La metáfora como motor de una honda reflexión, el libre juego de estilo entre el humor y la gravedad, la crítica social o la digresión filosófica, entre otros recursos, brindan al lector las claves para poder entender gran parte del panorama literario y humano de la España del segundo cuarto del siglo XX.
Logaritmo es una obra donde la raíz de la trama se sustenta en las vicisitudes amorosas de Carlos, un hombre vividor, licenciado en derecho, que en la última etapa de su juventud se enamora vivamente de una joven llamada Mechita. Dos mundos paralelos e irreconciliables configuran el escenario de la novela. Uno es el de los sentimientos de los protagonistas; el otro lo conforma una sociedad burguesa, puritana e hipócrita, y en cuyo destino acomodado se ven irremediablemente presos. El desencanto ante la incapacidad de poder reconocer lo más auténtico y genuino de sí mismos, y un progresivo aislamiento mutuo marcarán el tránsito a la madurez de la pareja a través de un doloroso aprendizaje.
Asomarse a las páginas de Logaritmo es situarse en el pasado a través de una sugerente y profunda sucesión de imágenes. Un viaje en el tiempo, donde un personaje y su narrador, nos descubren las diferencias entre el deseo y la imposición, entre la libertad del amor y la estrechez de la moral, entre lo que queremos ser y lo que estamos destinados a ser. Un viaje en el que se nos invita a presenciar el retrato social de una época, la de los años treinta, a través de la mirada de un observador lúcido y brillante, de un escritor que contempla cómo su propio mundo se desmorona y que pretende reconstruirlo a través de un manejo sutil y certero del lenguaje y las ideas.
Antonio Botín Polanco nació en Santander en 1898. Realizó sus estudios en Madrid donde se trasladó a vivir, aprobando el bachillerato y la carrera de Derecho. Amigo de tertulias, muy pronto se integró en la vida intelectual madrileña y comienzó a colaborar en la prensa, cultivando una gran amistad con Ramón Gómez de la Serna y con José Ortega y Gasset. Durante la etapa entre 1928 y 1934 escribió varias novelas, como La divina comedia, Él, ella y ellos, Virazón, Logaritmo y Peces Joviales. También es célebre su Manifiesto del humorismo (1951), donde resume sus ideas estéticas. Murió en Madrid en octubre de 1956. CAPÍTULO PRIMERO
Se encontraron en la terraza de un Club Náutico. Fue la costumbre quien enlazó sus manos y les hizo enseñarse los dientes.
Ninguno de los dos era guapo. Pero los dos tenían los dientes limpios y blancos. Y estuvieron sonriéndose un rato, porque se tienen dientes, mitad para morder, mitad para enseñarlos.
*
Se conocían hacía mucho tiempo, y siempre se habían tolerado. Ella era tan tolerable como cualquier mujer inteligente. Él era intolerable, por desdeñoso y por arbitrario. Pero aquella mañana, al enseñarse los dientes francamente, los dos sintieron la necesidad de decirse algo.
Se fueron juntos hacia el bar, y él, sin pensar, la cogió del brazo. Los dos habían nacido en aquella provincia española, no lejos de la terraza del Club Náutico. Pero ninguno había vivido largo tiempo en la provincia, porque los dos eran hijos únicos y un poco mimados por todo, y si él había paseado por todas las ciudades el mundo, ella conocía todos los colegios y todos los climas, porque su padre era un viudo atareado. Y como los dos sabían que el padre de él y la madre de ella habían sido novios, al cogerse del brazo sintieron que, a pesar de ser dos seres distintos, pudieron haber sido el mismo.
*
Se sentaron juntos ante una de esas ventanas de los Clubs Náuticos, que recortan un trozo de mar, como recortan los niños una fotografía de un periódico ilustrado. Mas como era esa hora postmeridiana del verano que llena las terrazas de los Clubs Náuticos de gorras y pantalones blancos, las tijeras de la ventana turbaban la vista de la mar al recortar también fugaces vanidades de recambio. Los balandros se acercaban a la boya de arribo en empopada, con las velas hinchadas por el viento, como aquellas que fueron el vientre maternal de todos los continentes nuevos. Se oían esos cañonazos con que las terrazas de los Clubs Náuticos, al cortar los balandros la enfilación de llegada, descubren su delirio de grandezas de ser cubierta de acorazados. Y todo aquel aparato servía únicamente de pretexto para llegar con una gorra blanca hasta la terraza del Club Náutico. Y aun lo aprovechaban para zafarse de la competencia indecorosa de las gorras de los chauffeurs, muchas gorras blancas que en su vida se habían embarcado.
*
Si la vanidad es la eterna funda de lo humano, la terraza de los Clubs Náuticos tiene la ventaja de ser una vanidad que se purifica a diario mediante el lavado y el planchado. En aquella feria de vanidades de recambio que revoloteaba por la terraza del Club, florecía una sonrisa forzada y forzosa, que, en equilibrio inestable entre un bigote enhiesto y un labio caído, daba la sensación del suicidio inevitable. El portador de la sonrisa iba uniformado con los portadores de vanidades lavables. Pero destacaba de todos. Tenía los hombros erguidos y cuadrados, levantaba las rodillas al andar y el cuello de la camisa era demasiado alto. Su constitución física y su indumentaria eran pura nostalgia del uniforme militar, con sus pantalones estrechos y su guerrera rígida, añoranza de la coraza. Era como el esqueleto de los grandes uniformes enterrados bajo el barro de Europa por la Gran Guerra. Como un oficial prusiano disfrazado.
Las gorras blancas se inclinaban ante aquel hombre acechando su sonrisa, el saludo de su mano, una palabra banal, con la gracia un poco ingenua de las florecillas humildes ante la brillante mariposa que las liba. Y él sembraba a voleo sobre aquella multitud, con la boca y con la mano, esa afectuosidad forzada y forzosa con que un rey más o menos constitucional esto es lo de menos debe asegurarse cada mañana cuarenta personas que repitan toda su vida: ¡Es tan simpático!
*
Los días de una capital de provincia laboriosa se asemejan a las manillas de un reloj, que pasan siempre a la misma hora por el mismo sitio. Por eso los hombres laboriosos provincianos de la estrecha provincia de su especial trabajo confunden a menudo su reloj con el tiempo. No se dan cuenta de que el reloj es un aparato que mide únicamente lo formal del tiempo; de que las horas del reloj, con toda su exactitud, son sólo un vaso inerte en que la vida vierte su relleno.
Esa creencia de ser dueños de sus horas en la vida de reloj de la provincia, era negada por aquella hora vanidosa de la terraza del Club Náutico, que oscilaba entre las dos y media los días de ventolina, y las tres y cuarto los de calma chicha. Aquellas gorras blancas, llenas de la vanidosa esperanza de un saludo real, retrasaban la hora del almuerzo centro horario de la vida media del mundo hasta una hora imprecisa que quitaba a los puntuales provincianos la propiedad del tiempo, de su propio reloj y hasta de su codicia. Y es que el mundo, a pesar de ser una relojera provincia, no se da cuenta exacta de que la vanidad es una hora que navega a la vela por la vida.
*
Cansado de mirar aquella vanidad impuntual que el viento de la mar precisaba cada día sobre la terraza del Club Náutico, Carlos miró a la mujercita que había arrastrado hasta el bar cogida por el brazo. Se llamaba Mercedes. Pero nadie la llamaba por su nombre, sino Mechita, porque era tan rubia, tan blanca, tan sensible, que hacía sentir a todos la necesidad de inventarla un diminutivo suave como una caricia.
*
El reloj de Carlos tuvo que recorrer toda la circunferencia de una hora para que quedaran sobre una mesa del bar dos copas vacías. Cuando salió del brazo de Mechita, la terraza urdía ya sus trampas de café y licores para aquellas gentes cuya puntualidad sólo podía ser vencida momentáneamente por el viento de la vanidad. Nadie se dio cuenta de su retraso, porque no había miradas sino para los relojes, como si ellos pudiesen devolver aquella hora errante en la vanidad de la terraza.
Al pasar, Carlos sonrió despectivo, porque sentía un odio instintivo contra el reloj y una desconfianza vaga por esos hombres con cadena en el chaleco o correa apretada en la muñeca, por esos hombres encadenados por la hora, esposados por el tiempo.
*
Estuvieron a punto de quedarse sin almorzar. La terraza se quedó desierta mientras Carlos, sentado frente a Mechita, saboreaba lo que de umbral hospitalario ponen las mujeres en su sonrisa.
Cuando se agotaron todos los pretextos posibles del almuerzo, era muy tarde. Cuando cogió a Mechita del brazo para acompañarla hasta el coche, Carlos pensó que las horas del reloj son las que traen citas de negocios, las que llenan una vida esclava del motor de la codicia. Y en la última sonrisa leyó claramente que una mujer, una idea feliz, lo que la vida tiene de verdad y de poesía, viene siempre a bordo de esas horas que navegan a la vela por el Tiempo y atracan sólo al muelle de las almas que saben esperarlas abiertas como rosas de todos los vientos.








