Escenas de la vida rural
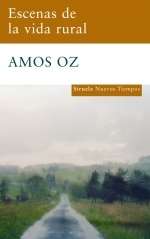
Editorial Siruela
Colección Nuevos tiempos, Número 169
Fecha de edición marzo 2010 · Edición nº 1
Idioma español
EAN 9788498413779
168 páginas
Libro
encuadernado en tapa blanda
Resumen del libro
Escenas de la vida rural reúne ocho relatos del escritor israelí Amos Oz centrados en un mismo eje común: la vida en Tel Ilán, un imaginario pueblo israelí. En «Herederos, un desconocido llega a casa
de Arie Tzelnik, quien, abandonado por su familia, se ha ido a vivir con su madre. El desconocido se presenta como un abogado cuyos planes son internar a la anciana para que Arie y él puedan quedarse con la casa. En «Excavan, se relata la historia de un antiguo parlamentario, Pesaj Kedem, que vive con su hija Rahel. Él es un viejo gruñón que no ha olvidado lo mal que lo trataron sus compañeros de partido. Padre e hija conviven aislados y las pocas visitas que reciben encolerizan al anciano. Con ellos vive también un joven árabe que quiere escribir un libro que compare la vida en los pueblos judíos y árabes. Por las noches, Pesaj Kedem, y más tarde el joven árabe, oyen ruidos de picos y palas debajo de la casa... Y, a modo de epílogo, «En un lejano lugar en otro tiempo describe el deterioro físico y moral de Tel Ilán, un pueblo en descomposición. FRAGMENTO El desconocido no era un desconocido. Algo en él produjo rechazo y también fascinación en Arie Tzelnik desde el primer
momento que lo vio, si es que ese era el primero: a Arie Tzelnik casi le pareció recordar esa cara, esos brazos largos
casi hasta las rodillas, era un recuerdo confuso, como de antes de toda una vida.
El hombre aparcó su coche justo delante de la puerta de entrada. Era un coche polvoriento de color beis y en la luna
trasera y también en los cristales laterales llevaba todo un puzzle de pegatinas de colores, exclamaciones, proclamas,
advertencias y eslóganes de todo tipo. Cerró el coche, pero se entretuvo en comprobar, con una enérgica sacudida, puerta
por puerta, si efectivamente todas estaban bien cerradas.
Luego dio unas ligeras palmadas sobre el capó, como si se tratara de un viejo caballo al que se ata a una valla y se le
in dica con unas palmaditas cariñosas que la espera no será larga. Seguidamente empujó la puerta y se dirigió hacia el
porche, al que una parra daba sombra. Su forma de caminar era saltarina y algo penosa, como si avanzara descalzo sobre
arena caliente.
Desde la hamaca en una esquina del porche, y sin ser visto, Arie Tzelnik estuvo observando al huésped desde el momento en que aparcó el coche. Pero, por más que lo intentaba, no conseguía recordar quién era ese desconocido no desconocido. ¿Dónde y cuándo había coincidido con él? ¿En algún viaje al extranjero? ¿En la ofi cina? ¿En la mili? ¿En la universidad? ¿O habría sido en el colegio? Tenía una cara pícara y jocosa, como si hubiese hecho alguna travesura y ahora se regodease. Detrás de ese rostro extraño, o por debajo de él, se insinuaban ciertos trazos de un rostro conocido, angustioso, inquietante: ¿el rostro de alguien que alguna vez te hizo daño? O al contrario, ¿con quien tú cometiste una injusticia olvidada?
Como un sueño del que nueve décimas partes se han hundido y solo la punta sigue asomando. Por tanto, Arie Tzelnik decidió no levantarse ante el recién llegado y recibirle ahí, en su hamaca del porche situado delante de la casa.
El desconocido saltaba y se retorcía apresuradamente por el camino que conducía desde la entrada a las escaleras del porche, mientras sus pequeños ojos se movían sin cesar de derecha a izquierda, como temiendo ser descubierto antes de tiempo, o al contrario, como asustado por si algún perro furioso saltaba de repente sobre él desde los arbustos de buganvillas espinosas que crecían a ambos lados del camino.
El cabello amarillento y ralo, el cuello rojo con la piel arrugada y fl ácida que recordaba al buche de un pavo, los ojos
acuosos y turbios que se movían como dedos curiosos, los largos brazos de chimpancé, todo provocaba una cierta angustia.
Desde su oculto observatorio en la hamaca a la sombra de los pámpanos de una parra, Arie Tzelnik se percató de
que el hombre era corpulento pero estaba algo fl ácido, como si acabara de contraer una grave enfermedad, como si poco
tiempo atrás hubiese sido un hombre grueso y últimamente se hubiese consumido, se hubiese encogido dentro de su piel.
Hasta la chaqueta de verano que llevaba, una chaqueta con los bolsillos infl ados y de color beis turbio, parecía demasiado
ancha y le colgaba fl oja de los hombros.
A pesar de que eran los últimos días del verano y el camino estaba seco, el desconocido se detuvo a limpiarse bien las
suelas de los zapatos en el felpudo situado al pie de las escaleras.
Luego alzó varias veces un pie tras otro para comprobar que las suelas estuviesen limpias. Solo cuando se quedó
tranquilo subió las escaleras y examinó la puerta de reja que había en lo alto y, solo después de haber llamado educadamente
varias veces sin obtener respuesta, giró por fi n la vista y descubrió al dueño de la casa tumbado relajadamente sobre
la hamaca, en una esquina del emparrado que le daba sombra a él y a todo el porche, rodeada de grandes macetas
y de helechos en jardineras.
El huésped mostró al instante una amplia sonrisa y a punto estuvo de hacer una reverencia; luego carraspeó para
aclararse la garganta antes de exclamar:
¡Tienen un sitio precioso, señor Tzelkin! ¡Fantástico! ¡Realmente es la Provenza de Israel! ¡Qué digo la Provenza!
¡La Toscana! ¡Qué paisaje! ¡El monte! ¡Las viñas! ¡Tel Ilán es sencillamente el pueblo más maravilloso de todo este país
levantino! ¡Delicioso! Buenos días, señor Tzelkin. Perdone. Casualmente no estaré molestando, ¿verdad?
Arie Tzelnik respondió con un buenos días seco y le corrigió diciendo que su nombre era Tzelnik y no Tzelkin, e
indicó que lo sentía, aquí no solemos comprar nada a los agentes comerciales.
¡Hace muy bien! ¡Por supuesto que hace bien!, clamó el hombre mientras se secaba con la manga el sudor de la frente,
¿cómo vamos a saber si tenemos delante a un vendedor y no a un impostor? ¿O, Dios no lo quiera, incluso a un delincuente
que viene a inspeccionar y preparar el terreno a una banda de ladrones? Pero casualmente, señor Tzelnik, yo no
soy ningún vendedor. ¡Soy Maftzir!
¿Qué?
Maftzir. Wolf Maftzir. El abogado Maftzir del bufete Lotem x{0026} Pruginin. Encantado, señor Tzelnik. He venido,
señor, por un tema, cómo decirlo; aunque quizá sea mejor que no intentemos defi nir el tema y vayamos directamente
al grano. ¿Puedo sentarme? Será una explicación más o menos personal, no personal mía, de ningún modo, por
asuntos personales míos no habría osado bajo ningún concepto abordarle y molestarle así sin previo aviso. Efectivamente lo
intentamos, por supuesto que lo intentamos, lo intentamos varias veces, pero su número de teléfono está protegido y
usted no se dignó responder a nuestra carta. Por tanto decidimos probar suerte con una visita sorpresa, y lamentamos
mucho la intromisión. Por supuesto que esto no nos parece aceptable, entrometernos en la intimidad del prójimo, y más
cuando el prójimo se encuentra en el paraje más bello de todo el país. Sea como fuere, como he dicho, no se trata por
supuesto solo de un asunto personal nuestro. No, no. De ningún modo. Y ya que estamos, es justamente lo contrario: me
refi ero, cómo expresarlo con delicadeza, digamos que me refiero a que es un asunto personal suyo, señor. Un asunto personal
suyo y no solo nuestro. Para ser más precisos, es algo concerniente a su familia. O tal vez a la familia en general,
y en particular a un miembro de su familia, señor Tzelkin, a un determinado miembro de su familia. ¿No se opondrá a
que nos sentemos y charlemos un momento? Le aseguro que intentaré que todo el asunto no lleve más de diez minutos.
Aunque, de hecho, eso depende solo de usted, señor Tzelkin.
Arie Tzelnik dijo:
Tzelnik.
Y luego dijo:
Siéntese.
Y enseguida añadió:
Aquí no. Ahí.
Porque el hombre gordo, o gordo en el pasado, aterrizó primero sobre la hamaca doble, justo al lado del anfi trión,
pegado a él, una nube de aromas espesos rodeaba su cuerpo como un cortejo, olores a digestión, a calcetines, a polvos de
talco y a axilas. Sobre todos esos olores se tendía una fina red de olor a fuerte loción de afeitar. Arie Tzelnik se acordó
de pronto de su padre, que también cubría siempre sus olores corporales con un fuerte aroma a loción de afeitar.
Cuando se le dijo aquí no, allí, el huésped se levantó y se tambaleó un poco, con los brazos de mono sujetando las
rodillas, se disculpó, cambió de sitio y posó su trasero con los pantalones demasiado anchos en el lugar que se le había indicado,
en un banco de madera situado al otro lado de la mesa del jardín. Era una mesa rústica hecha de tablas a medio pulir,
parecidas a los travesaños situados bajo las vías del tren. Era importante para Arie que su madre enferma no viera bajo
ningún concepto por la ventana a ese huésped, ni siquiera su espalda, ni siquiera su silueta en el emparrado. Por tanto
le hizo sentar en un lugar que no se veía desde la ventana.
Mientras que de la voz salmódica y aceitosa la protegería su sordera.
2
Tres años antes, Naama, la mujer de Arie Tzelnik, se había ido a ver a su buena amiga Telma Grant a San Diego y no
había vuelto. No le escribió diciendo claramente que había decidido dejarle, sino que antes le insinuó con delicadeza: de
momento no voy a regresar. Al cabo de otros seis meses escribió:
me quedo algún tiempo con Telma. Y después le es cribió:
no tienes por qué seguir esperándome. Estoy trabajando con Telma en un centro de rejuvenecimiento. Y en otra carta:
Telma y yo estamos bien juntas, tenemos un karma similar.
Y volvió a escribir: nuestra maestra espiritual cree que no debemos renunciar la una a la otra. Te irá bien. ¿Verdad que
no estás enfadado? La hija casada, Hilla, le escribió desde Boston: Papá, te lo pido por tu bien, no presiones a mamá.
Búscate una nueva vida.
Y como entre su primogénito, Eldad, y él no existía ningún contacto desde hacía tiempo, y excepto esa familia suya
no tenía a ninguna persona cercana, el año pasado decidió liquidar el piso del Carmel y volver a vivir con su madre en
la vieja casa de Tel Ilán, mantenerse con la renta del alquiler de dos pisos en Haifa y dedicarse a su afi ción.
Así encontró una nueva vida, tal y como le había pedido su hija.
De joven, Arie Tzelnik sirvió en el Comando Marítimo.
Desde su más tierna infancia jamás había temido ningún peligro, ni el fuego enemigo ni trepar a los acantilados. Pero
con los años le había entrado terror a la oscuridad en una casa vacía. Por eso, fi nalmente decidió volver a vivir junto
a su madre en la vieja casa donde había nacido y crecido, al fi nal del pueblo de Tel Ilán. La madre, Rosalía, era una anciana
de unos noventa años, sorda, encorvada y parca en palabras.
Ella solía dejar que se ocupase de las tareas de la casa sin interferir, y casi sin hacer comentarios ni preguntas. A veces
se le pasaba por la cabeza la posibilidad de que su madre enfermase, o envejeciese tanto que no pudiese sobrevivir sin
una atención constante, y él se viese obligado a darle de comer, a limpiarla y a cambiarle los pañales. O a meter en casa
a una asistenta, con lo que se acabaría la tranquilidad del hogar y su vida quedaría expuesta a la mirada de extraños.
Otras veces esperaba, o casi llegaba a hacerlo, el inminente declive de su madre: tendría una justifi cación lógica y emocional
para trasladarla a una institución apropiada y así toda la casa que daría a su disposición. Cuando quisiese, podría
traerse a una nueva y guapa mujer. O mejor, hospedar a una serie de chicas jóvenes. Incluso podría derribar las paredes
interiores y renovar la casa. Comenzaría una nueva vida.
Pero, de momento, vivían los dos, el hijo y su madre, en la vieja casa oscura, en paz y en silencio. Cada mañana
llegaba la asistenta con las provisiones de la lista, ordenaba, limpiaba y cocinaba, y tras servir a la madre y al hijo la comida
se iba en silencio. La madre se pasaba casi todo el día en su habitación leyendo viejos libros mientras Arie Tzelnik
escuchaba la radio en su cuarto o construía aviones de madera balsa.
Biografía del autor
AMOS OZ (Jerusalén, 1939-Tel Aviv, 2018) fue uno de los autores más reputados de la narrativa israelí, así como un reconocido intelectual comprometido con el proceso de paz en Oriente Medio. Ha sido galardonado con los más prestigiosos honores y distinciones, entre ellos el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, la Legión de Honor francesa, el Premio Goethe, el Franz Kafka o el Israel Prize. Su obra, traducida a 42 idiomas, consta de más de veinte títulos, incluyendo novelas, relatos, ensayos y libros infantiles. Pasó gran parte de su vida en el kibutz de Hulda y posteriormente en Arad, en la región del Néguev, luego vivió en Tel Aviv junto con su esposa.








