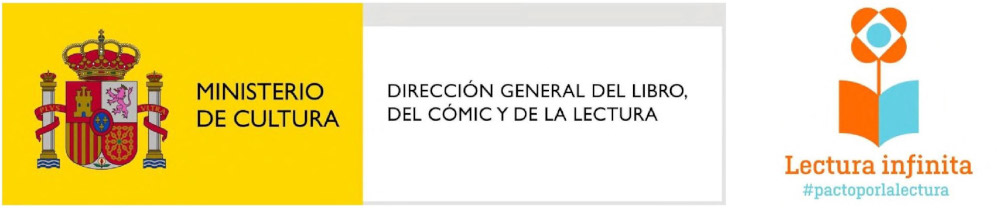Guía de Mad men
Reyes de la Avenida Madison
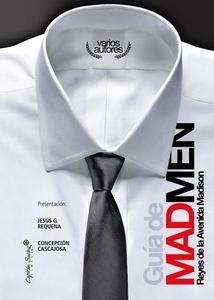
Editorial Capitán Swing Libros
Lugar de edición
Madrid
Fecha de edición diciembre 2010
Idioma español
EAN 9788493832728
416 páginas
Libro
encuadernado en tapa blanda
Resumen del libro
Serie de culto para grandes minorías, ganadora de tres Globos de Oro y nueve premios Emmy, Mad Men ha conquistado en poco tiempo a los conocedores del medio y a los espectadores más exigentes. Opera prima de uno de los creadores de Los Soprano, su éxito fulgurante contrasta con el largo recorrido de su gestación, hecho que se deja apreciar en su estilo pausado, de lenta digestión, que se paladea como un buen whisky añejo, donde lo mejor del show no es tanto lo que muestra y lo que cuenta como lo que oculta, sugiere y deja en la recámara .
Situada a caballo entre la era dorada y los convulsos años sesenta, Mad Men disecciona el mundo de las agencias de publicidad de Manhattan a través de las vidas cruzadas de unos personajes en pleno proceso de hacerse a sí mismos , desbordados por una sociedad donde la materialización del sueño americano parece más bien una pesadilla enajenante y opresiva. Las campañas de Lucky Strike y Madeinform o el cine de Grace Kelly y la literatura de John Cheever son el contrapunto perfecto para esta imagen de insatisfacción. Con una estética cuidada hasta el más mínimo detalle y un brillante uso de la luz, la cámara alumbra a la Norteamérica de los sesenta donde referentes como el Movimiento por los Derechos Civiles, el activismo feminista o los asesinatos de J.F. Kennedy, Martin Luther King y Malcolm X sirven de excusa para retratar una sociedad marcada por los prejuicios raciales, unos rígidos arquetipos de género y unas profundas desigualdades sociales.
Presentación de Jesús G. Requena, Concepción Cascajosa. FRAGMENTEO: PRESENTACIÓN. Jesús Gonzalez Requena, Catedrático de Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid y presidente de la Asociación Cultural Trama y Fondo
Los títulos de crédito de Mad Men, episodio a episodio y temporada a temporada, son siempre los mismos. En el momento en el que la silueta negra de Don Draper penetra en su despacho y deposita su cartera en el suelo, todo lo que hay a su alrededor, cuadros, mesa, sillas, lámpara, persianas..., comienza a caer en un vacío blanco que todo lo envuelve. Y ese derrumbarse arrastra al propio personaje, al que vemos entonces caer, a cámara lenta, ya en el exterior del edificio si es que algo dotado de la solidez de lo que damos en llamar edificio puede existir en este universo , recortándose su silueta, siempre negra, sobre los rectangulares paneles de rascacielos de cristal poblados de imágenes publicitarias.
Dales placer, el mismo que consiguen cuando despiertan de una pesadilla . (Alfred Hitchcock)
Imágenes en las que, casi huelga decirlo, dominan fragmentos, siempre deslumbrantes e intensamente coloreados, de la anatomía femenina, pero también algún que otro grupo familiar y un gigantesco vaso de whisky en el que por un instante parece bañarse la negra figura que cae mas ¿cómo un vaso de whisky podría detener su caída? Y sin embargo, en el instante en que esa caída parece consumarse, una suerte de fundido en negro da paso a la imagen de esa misma silueta, pero esta vez acomodada en un sillón, aparentemente entregada a la meditación, con su brazo lánguidamente apoyado sobre el respaldo mientras su mano sostiene un cigarrillo. Hay dos referentes precisos para estas imágenes en la historia del cine. El primero es, sin duda, Vértigo (Alfred Hitchcock, 1958), cuyo protagonista, el detective Scottie, atormentado por la pérdida de Madelaine, la mujer a la que amaba y cuya muerte no supo evitar, padece pesadillas en las que se ve cayendo al vacío. Y en un momento dado de su caída ese vacío se hace absoluto, de modo que, como sucederá más tarde en Mad Men, su silueta negra pasa a quedar recortada sobre un lechoso fondo blanco que ningún objeto ciñe ni acota. Es diferente, sin embargo, la resolución que esta prolongada caída encuentra en Vértigo, pues aquí, sin solución de continuidad, el personaje despierta de su pesadilla embargado por una angustia incontenible. Basta con suprimir el tema de la caída y retener tan sólo el del vacío blanquecino para localizar la segunda referencia, Matrix (Wachowski Brothers, 1999): allí, el protagonista, Neo, despierta a su pesadilla de modo notablemente semejante a como Scottie salía de la suya. Pero, a diferencia tanto de Vértigo como de Mad Men, comparece esta vez un personaje encargado de poner palabras a ese vacío y unas palabras que, parece obligado anotarlo, resultan notablemente ajustadas para describir los aspectos más inquietantes del universo en el que se desenvuelven los personajes de la ficción televisiva que nos ocupa:
Morfeo. Éste es el Constructor. Nuestro programa de carga. Podemos cargar todo: ropas, equipo, armas... simulaciones de entrenamiento... lo que necesitemos.
Neo. ¿Ahora estamos dentro de un programa?
Morfeo. ¿Es tan difícil de creer? Tu ropa es distinta. Ya no tienes conectores. Tu cabello ha cambiado. Tu aspecto actual es una imagen residual . Es la proyección mental que tienes de ti.
Neo. ¿Esto es real?
Morfeo. ¿Qué es real? ¿Cómo definirías real? Si hablas de lo que puedes sentir, oler, tomar y ver, entonces real es una señal eléctrica interpretada por tu cerebro.
Morfeo. Éste es el mundo que conoces. Tal como era al final del siglo xx. Sólo existe como parte de una simulación neurointeractiva que llamamos Matrix .
La palabra nuclear del discurso de Morfeo es, sin duda, simulación. Basta con poner en cuarentena las convenciones del género la ciencia ficción apocalíptica con sus guerras entre los hombres y las máquinas para poder localizar con nitidez el motivo psíquico mayor que impregna estas imágenes: la pérdida de toda conexión emocional con la realidad, la sensación de que la realidad misma pierde toda densidad y, así, se desvanece, dando paso tan sólo a un vacío donde ninguna coordenada le es dada al sujeto donde el individuo entonces se descubre ya no sujeto, pues carente de la menor sujeción. Matrix es uno de los nombres de ese desvanecimiento perfilado esta vez al modo del delirio paranoico, como una mascarada manejada por siniestros seres artificiales que se han apoderado del mundo. Pero otro de ellos es sin duda el de Madelaine, esa imagen femenina fascinante que, tras concitar el deseo todo de Scottie, se desvanece inesperadamente terminando por descubrirse como una mujer que no ha existido nunca y dejando así al espectador que ha acompañado a Scottie en su aventura sumido en el desconcertado vacío que sigue al descubrimiento del espejismo. ¿En qué momento la vivencia de la realidad como simulación y del deseo como espejismo la vivencia, en suma, de la ausencia de todo anclaje real de la vivencia se ha adueñado de Occidente? No es difícil sospechar que su cristalización ha tenido que ver con el apoderamiento del paisaje social por la imaginería rutilante y evanescente de la publicidad. Y, por ello, no puede extrañarnos, que, llegado el debido momento, sea la máquina publicitaria por excelencia la televisión la que levante su crónica. Por lo demás, no es difícil situar a Mad Men en esa común senda de la que Vértigo y Mátrix participan. De hecho la evanescente Madelaine, ese ser tan fascinante como puramente imaginario, anticipaba a finales de los cincuenta los nuevos modos de seducción femenina que, en la década siguiente ésa precisamente que Mad Men quiere historiar a su manera invadirían los paisajes urbanos una vez colonizados por la imaginería publicitaria por lo demás, ¿cómo no recordar que Hitchcock trató de contratar para el papel de Madelaine a esa misma Grace Kelly que, bien explícitamente, inspira al personaje de la señora Draper? Y no menos partícipe de esa conexión es el hecho de que el televisor utilizado por Morfeo para mostrar a Neo el espejismo en el que Matrix le tenía atrapado pertenezca a también a esa misma época y no pueda dejar de recordarnos a los que constantemente puntúan el devenir narrativo e histórico de Mad Men. Pero resulta obligado anotar, igualmente, las diferencias que distinguen los modos en que estas imágenes tan semejantes del vacío son hilvanadas narrativamente. Pues mientras que un estallido de pánico invadía tanto a Scottie como a Neo cuando hacían sus respectivas experiencias del vacío, nada equivalente parece sucederle a Donald Draper. Diríase que éste, a diferencia de sus predecesores, estuviera acostumbrado a vivir ahí, en el borde de ese vacío que amenaza con absorberlo todo en cualquier instante. Por ello, el retorno de esas a la vez poderosas y evanescentes imágenes que acompañan a los créditos una y otra vez, en su absoluta ingravidez, gravitan de manera extrema sobre la narración que puntúan con su incesante retorno. Sin duda: el mundo de Don Draper está constantemente amenazado de un derrumbe absoluto, la realidad que le rodea es tan frágil como inquietantemente irreal. Pero diríase que él estuviera especialmente preparado para vivir así. Pero lo formulamos como hipótesis, pues no hay manera posible de saberlo. Y quizás resida en ello la fórmula mayor de esta notable y netamente posmoderna serie: su protagonista es en lo esencial un personaje cuyo interior resulta en todo momento inaccesible al espectador. O dicho en otros términos: por más que en ciertas ocasiones nos sea dado compartir su mirada, la serie se desenvuelve siempre de modo que veda todo acceso a su punto de vista narrativo: podemos ver lo que él ve, más nunca saber lo que él siente. Es por eso que se precisa especialmente de la imagen que cierra los títulos de crédito y en la que se escribe el nombre de la serie. En su momento, esa imagen retornará como algo más que una silueta gráfica. Y bien, así acomodado en el sillón de su elegante despacho, ¿piensa en algo Don Draper, algo le inquieta o atormenta? Las palabras que su jefe le dirige cuando, al visitarle, le encuentra en esa posición, nombran expresivamente la dificultad de la respuesta: Nunca me acostumbraré a que casi siempre parezca que no haces nada . Y es que nadie termina de saber qué es lo que sucede en el interior de ese ser tan seductor como opaco. Nos será dado conocer, según la serie avance, datos de su pasado oculto, de su sórdida infancia, de su cambio de identidad, de lo variado y desinhibido de su historial amoroso, de su capacidad de deslizarse de los brazos de una a otra mujer siendo para todas ellas un amante ejemplar sin llegar nunca, sin embargo, a ligarse afectivamente a ninguna de ellas, o de su disponibilidad para salir huyendo en cualquier momento el dinero necesario para ello se encuentra siempre dispuesto en el cajón cerrado de su despacho. Mas no por ello terminaremos de comprender lo que sucede en su interior, como lo acredita, por ejemplo, la facilidad con la que podríamos aceptar, cuando se dispone a ir a entrevistarse con su hermanastro, tanto que de ese cajón sacara un fajo de billetes con el que despedirle como un revólver con el que matarle. Y en su momento deberemos aceptar, no sin la inevitable perplejidad, la facilidad con la que se inhibe ante la noticia de su suicidio. Tal es el motivo del magnetismo que nos conduce a contemplar, mitad desconcertados y mitad fascinados, su manera, a la vez decidida e indolente, de permanecer, siempre bañado en whisky y rodeado por el humo de sus cigarrillos, al borde del abismo. Es sin duda de su capacidad de aguantar en esa posición de vértigo de donde proceden sus más brillantes golpes publicitarios de hecho, así nos es presentado en el primer episodio: entrando en una reunión con sus clientes sin idea alguna y logrando, en el último momento, alumbrar una capaz de suscitar el entusiasmo de todos. ¿Qué es entonces lo que sucede en su interior? Es posible que se trate precisamente de eso: de que allí no suceda nada, sencillamente porque no exista tal interior. Es decir: que ese triunfador que es Don Draper carezca absolutamente de eso que damos en llamar un mundo interior. Y que, por eso mismo, el único modo de experiencia que le sea dado conocer sea la del vértigo de la proximidad del abismo. ¿Acaso no es eso lo que percibimos en el fugaz temblor de sus ojos que se produce un instante antes de que fije su mirada, reforzada por la contundencia de su acentuada mandíbula, en la seguridad de conseguir convencer de seducir, en suma a aquel otro, cualquiera que sea, al que interpela? Toda su experiencia ese vértigo del que hablábamos hace un instante se agota en ese temblor. Y todo parece indicar que es un temblor que, por su brevedad, no llega a encontrar espacio en su conciencia de otra manera que como el atisbo de la caída al vacío que podría haberse producido si no fuera porque ha logrado, una vez más, seducir a quien se encuentra frente a él. Y así resulta obligado constatar que esa labilidad de los personajes y esa fragilidad de sus deseos que dieron su sello al cine de Michelangelo Antonioni, así como esa incapacidad de acceder al mundo de las emociones y de ligarlas a una realidad que no se encuentre en un proceso de incesante desvanecimiento que impregnó los desolados mundos de Ingmar Bergman son cosas que se han instalado ya, finalmente, en el comienzo de este desconcertado siglo xxi, en el centro mismo de la escena televisiva.
Biografía del autor
Nancy Konvalinka es antropóloga, profesora e investigadora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)